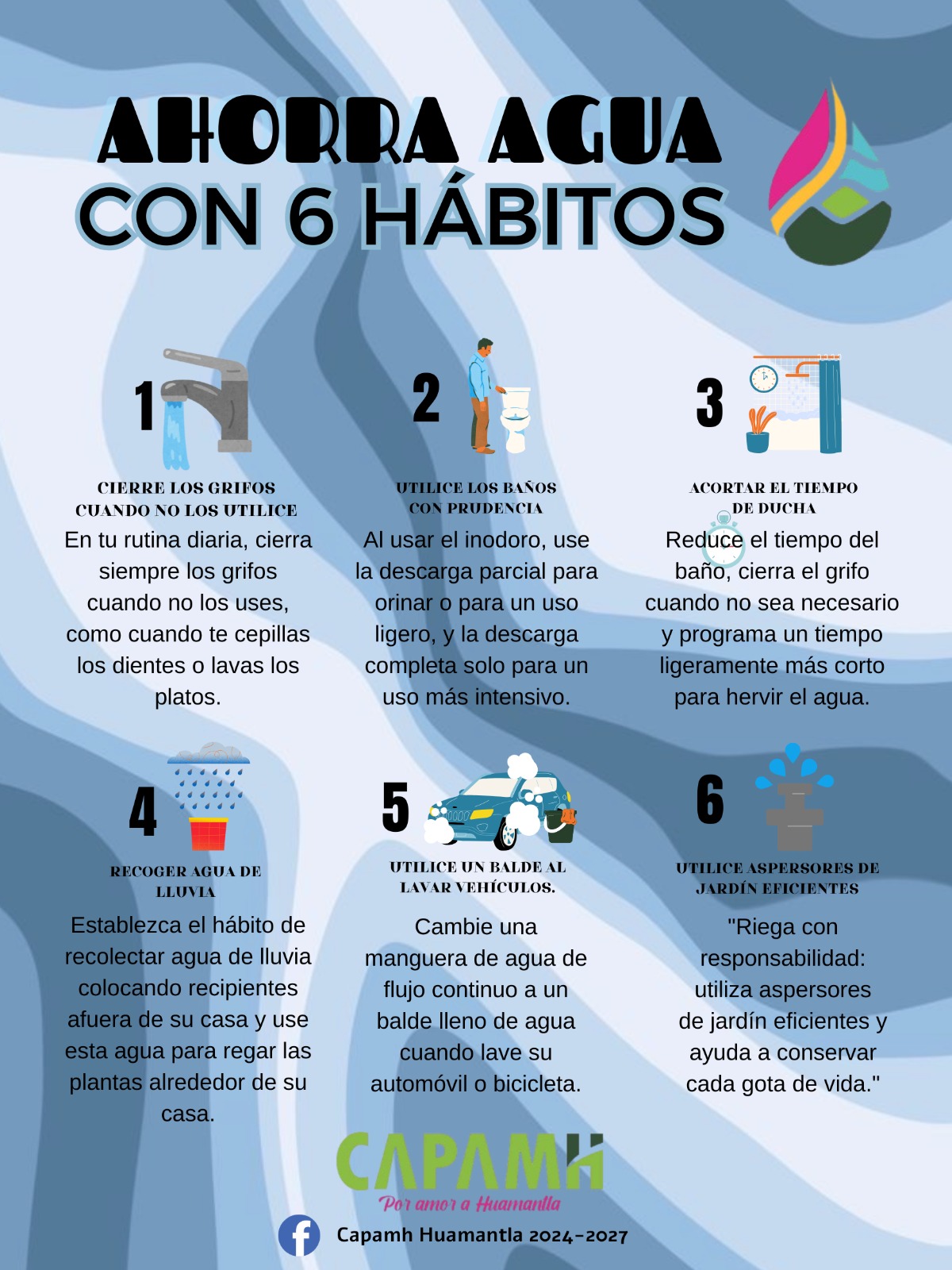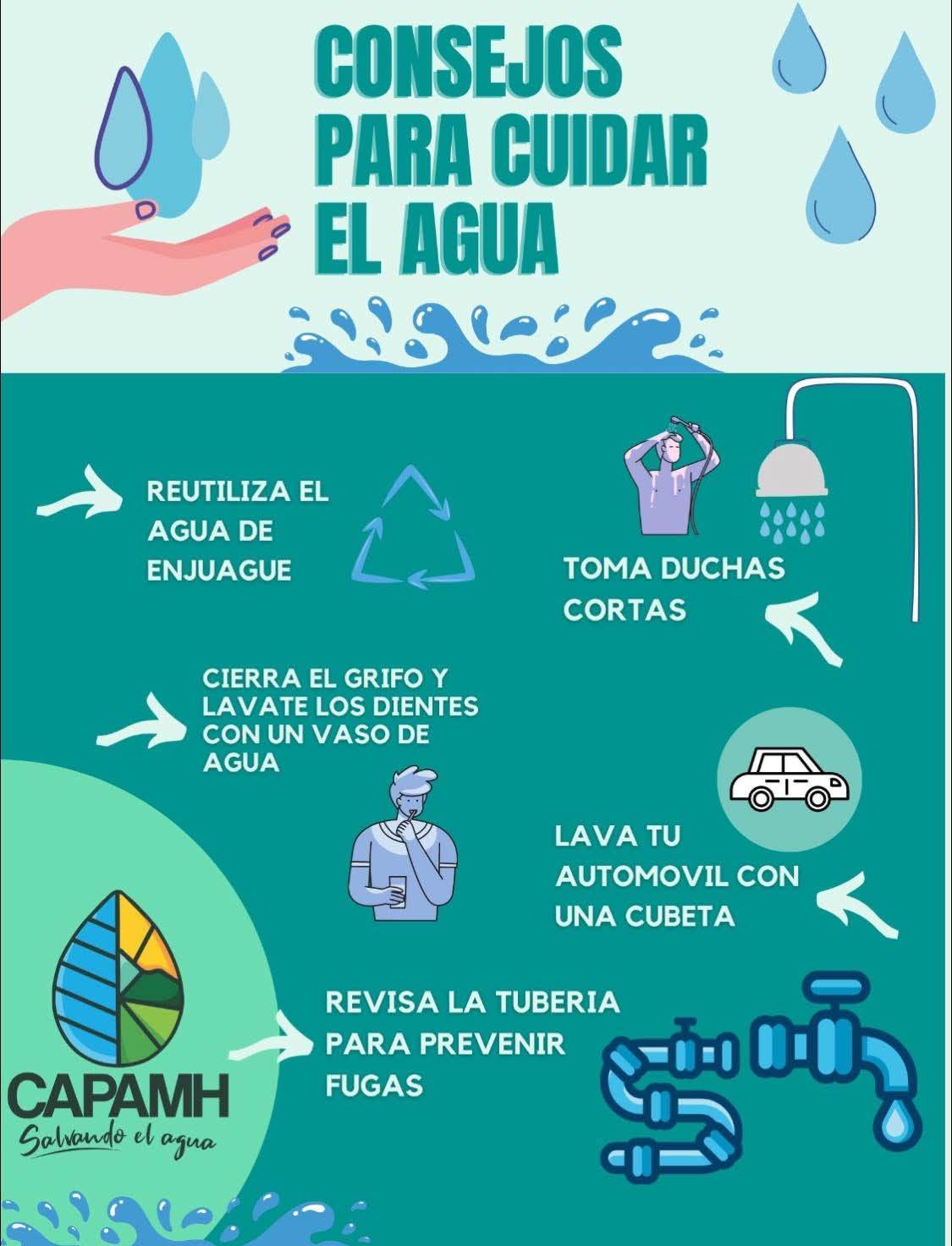Quienes cursamos la primaria en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado no sólo admirábamos a los maestros, también los respetábamos, con todo y que no fueran los mejores pedagogos; por ejemplo, mi madre acudía seguido a la escuela para saber cómo aprovechaba el día. Una de sus frases favoritas, junto con el de otras señoras, era: “si se porta mal, péguele, maestra, yo le doy permiso”. Muchos amigos de la infancia sufrieron al pie de la letra esa instrucción de las progenitoras.
Durante mis primeros años como docente de primaria, aún con la vieja formación pedagógica, vi castigos simples como dejar sin recreo a los niños, coscorrones, zapes, pellizcos e incluso palabras humillantes; en cierta ocasión usé —con el consentimiento de los papás— alguna de esas tácticas, cuando la desesperación por la mala conducta rebasaba mi tolerancia. La comunidad escolar en la que laboré hace 30 años era de migrantes provincianos, donde el profesor era el mandamás.
Con el paso del tiempo los padres evitaron, con justificada razón, los castigos corporales, además de que algunos maestros abusaban; sin embargo, se pusieron al tú por tú con los docentes, hasta que las mismas autoridades —con tal de evitar problemas— les dieron la razón en todo. Asuntos de trámite se volvieron pesadilla: una calificación menor, alguna tarea que debía ser aceptada a destiempo, dejar entrar a la escuela al menor a la hora que les diera la gana, escoger al profesor de su preferencia y otros, pusieron de moda medidas como cerrar la escuela si sus quejas no se atendían, además de sacar al director o a los maestros indeseados.
Entonces la escuela tuvo dueños: los miembros más aguerridos de la comunidad decidían qué estaba bien o mal. También se transformó en un tianguis y los niños en vez de llevar cuadernos cargaban los catálogos de ropa, zapatos de las mamás, pero también juguetes en las mochilas. Los más atrevidos algún arma, para fanfarronear. Ahora los profesores trabajan con temor y hay decenas de casos de agresión y amenazas sin que la autoridad los respalde más que con un documento denominado Marco de convivencia.
Los docentes, más en secundarias, han decomisado cuchillos cebolleros, cúters, pistolas de verdad o hechizas, chacos de karate y otros que fácilmente pueden dañar a sus compañeros, eso sin hacer una revisión exhaustiva. Es obvio que en casa hay descuido.
Es triste pero evitable los casos como el acaecido en Monterrey la semana pasada, pero ocurren porque los padres relajaron la disciplina en casa y exigen lo mismo en la escuela sin argumentos; también es patético el papel de quienes difundieron el video y las fotografías de la agresión. Sólo queda esperar que eso haya detonado la conciencia de los dueños de las escuelas y que dejen de verlas como el departamento de paquetería, donde no se atreven a colocar la etiqueta “manéjese con cuidado”.
Pregunta para el diablo
¿En qué momento se acabó la disciplina en las escuelas?
Imagen de: Azteca Noticias