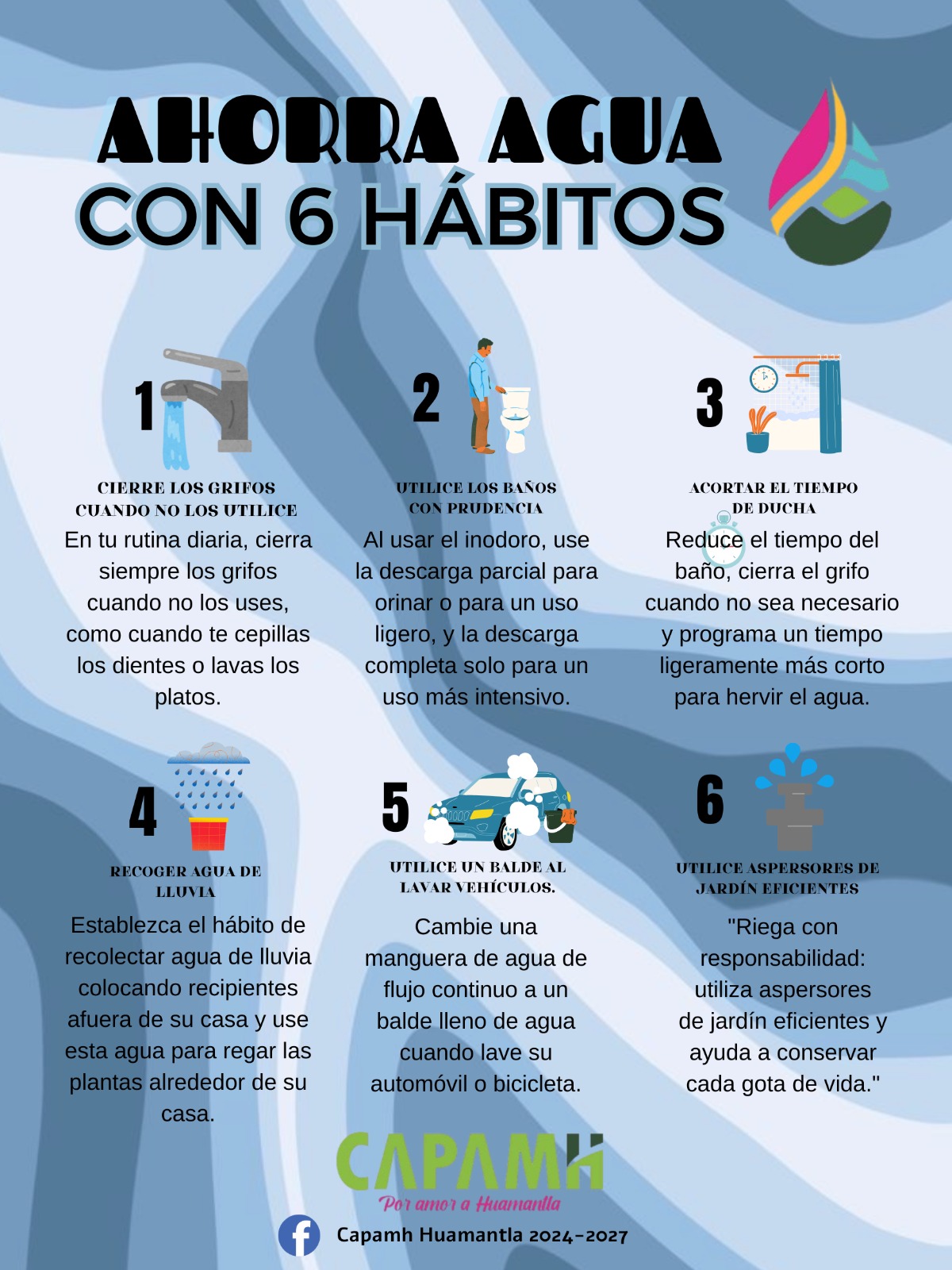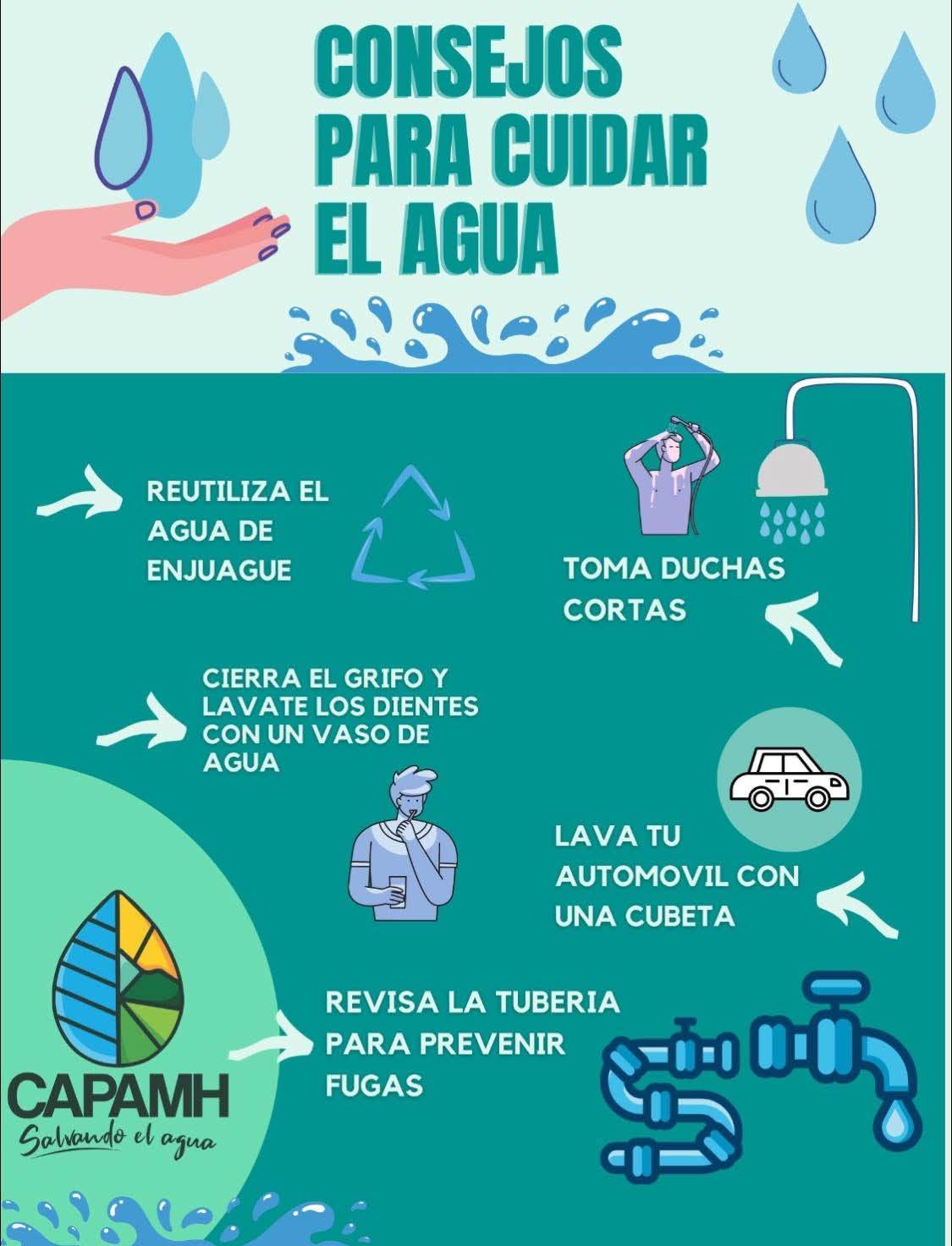Mientras estudiaba en Japón, la dueña de un restaurante de sushi cercano a la universidad comentaba a un grupo de extranjeros que acudía habitualmente que le agradaba recibir este tipo de comensales, pues hubo un tiempo, cuando era muy joven, en que no sólo era prohibido dirigirse a los escasos foráneos en esa tierra, sino que hablar el idioma del enemigo era hacerse merecedor de la pena capital.
Un maestro de historia me confirmó el dicho e incluso aseveró que perdieron la gran guerra por que los militares, basados en el honor que aún impera en ese pueblo, no querían deshonrar a su gente al hablar inglés, mientras que el rival no sólo aprendió el idioma, que fue esencial en las labores de espionaje, sino que desarrollo códigos propios con lenguas de nativos de territorio norteamericano.
Gran parte del pueblo japonés soportó la derrota; fue una gran humillación que miles no pudieron tolerar y se suicidaron. Para los mexicanos es muy difícil entenderlo, puesto que la única manera de sentir orgullo nacional quizás emerja tras un partido mundialista de futbol y, por vergonzoso que parezca, la deshonra se lava con predicar hasta el hartazgo que no era penal. A Japón le tomó menos de veinte años levantarse de las cenizas; ahora que se cumplen siete décadas de que las dos bombas atómicas terminaran la guerra, las nuevas generaciones del país no consideran haber tenido culpa de lo hecho por sus ancestros, pero deben ofrecer disculpas aún y comentan fastidiados que ya han pagado suficiente.
Desde entonces los chinos mantienen su odio a ese país por las tropelías que históricamente sufrieron (basta recordar la matanza de Nankín, en 1937) pero adoptaron una actitud contraria a la de lamerse sus heridas; lo mismo sucedió con sus vecinos coreanos, ahora hay una gran puja entre las tres economías por ver cuál es la más boyante en ese continente. En México el presidente −quien seguramente tampoco sabe esta historia− trata de animar a la gente al decir que hay países peores. Tenemos muchas similitudes con la historia asiática, pero la diferencia es que al gobierno de Estados Unidos se le rinde pleitesía y ciega obediencia.
Aquí la única guerra que hemos vivido recientemente es contra el narcotráfico. La mayoría culpa a Felipe Calderón, pero la orden directa vino desde Washington: los estadunidenses recibían demasiada droga y de algún modo había que pararla. Al cerrarse la frontera no hubo otra que ponerla a circular en el país; por lo tanto, empezó la lucha por el control de plazas.
Los vecinos del enemigo imperial asiático aprendieron una parte de la lección, los mexicanos y otras naciones de América parece que no. Quizás al final nuestra conflagración algo nos deje para mejorar.
¿Pregunta para el diablo?
En 70 años, ¿a quiénes reprocharán por esta inútil guerra y quiénes se disculparán?